El Paciente Cero: Cómo la Licitación Fallida de Fonasa Proyecta los Futuros de un Sistema de Salud sin Contrato
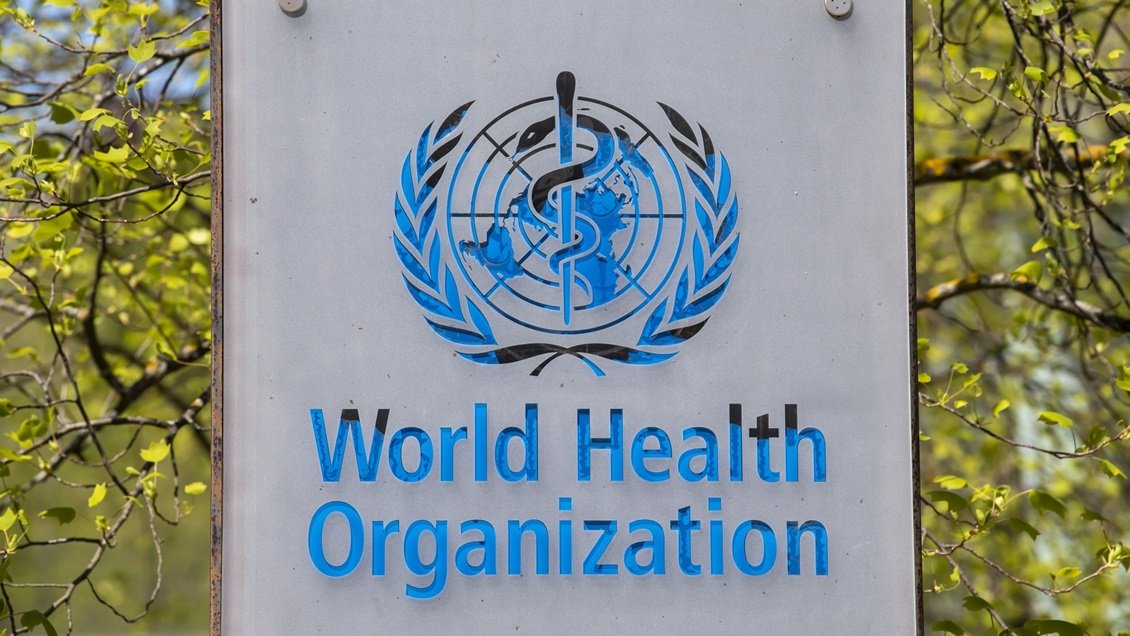
El Diagnóstico: Más Allá de una Licitación Desierta
La declaración de la licitación para la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa como "desierta" el pasado 23 de junio no fue una sorpresa, sino la crónica de un fracaso anunciado. Concebida como la pieza central de la Ley Corta de Isapres, la MCC prometía una transición ordenada para los afiliados que quisieran o debieran migrar al sistema público, ofreciéndoles un seguro voluntario para acceder a la red de prestadores privados. Sin embargo, ninguna aseguradora presentó una oferta, exponiendo la profunda desconexión entre el diseño político y la viabilidad técnica y financiera.
Este evento, lejos de ser un mero contratiempo burocrático, actúa como un "paciente cero": un caso que revela las patologías subyacentes de un sistema de salud en plena crisis de identidad. Ocurre en un contexto de desconfianza generalizada, avivada por la reciente revelación de que casi dos mil funcionarios de la salud pública utilizaron licencias médicas de forma irregular. La promesa de un "Fonasa más robusto" choca de frente con la evidencia de un Estado que, por un lado, no logra fiscalizar a sus propios trabajadores y, por otro, no consigue generar las condiciones para que el sector privado colabore en sus términos. El futuro del sistema de salud chileno no se definirá en los discursos, sino en las consecuencias de este vacío.
Escenario 1: La Atomización de la Salud (Futuro Probable a Corto Plazo)
Con la MCC en el limbo y la confianza en el sistema público mermada, el escenario más probable es una acelerada fragmentación del acceso a la salud. Los ciudadanos con capacidad de pago, tanto los exafiliados de Isapres como los tramos más altos de Fonasa, no esperarán una segunda o tercera licitación. En su lugar, recurrirán a un mercado emergente de soluciones desreguladas: seguros específicos para enfermedades catastróficas, planes de descuento en cadenas de farmacias, aplicaciones de telemedicina con costo por consulta y pagos directos de bolsillo en clínicas y centros médicos.
Este futuro no es el de un sistema único, sino el de miles de micro-sistemas individuales. La salud deja de ser un derecho garantizado por un contrato social y se transforma en un bien de consumo gestionado por el propio individuo según su capacidad económica. El rol del Estado como garante se diluye, limitándose a gestionar un sistema público sobrecargado para quienes no tienen otra alternativa. Esta dinámica, aunque ofrece una apariencia de elección, profundiza la desigualdad y deja a la mayoría de la población expuesta a la incertidumbre financiera ante una enfermedad grave.
Escenario 2: La Reinvención Pragmática de Fonasa (Futuro Posible pero Incierto)
El fracaso de la MCC podría, paradójicamente, abrir una ventana de oportunidad. Un grupo de actores técnicos, políticos y de la sociedad civil podría presionar para abandonar la idea de crear un "mini-Isapre" dentro de Fonasa y, en su lugar, enfocar los esfuerzos en fortalecer la ya existente Modalidad de Libre Elección (MLE). Este camino implica una negociación directa y transparente con los prestadores privados para actualizar el arancel de Fonasa, haciéndolo competitivo y atractivo, y mejorar los porcentajes de cobertura para todos sus beneficiarios, no solo para quienes puedan pagar una prima adicional.
Este escenario requiere una dosis significativa de pragmatismo político y la voluntad de abandonar posturas ideológicas. Su éxito dependería de la capacidad del gobierno para admitir el error de diseño, reasignar recursos y construir un nuevo acuerdo con las clínicas privadas. Si se logra, Chile podría avanzar hacia un modelo de asegurador público único y potente, similar al de otros países desarrollados, donde la libre elección es una característica intrínseca del sistema y no un anexo para unos pocos. El punto de inflexión será si las autoridades optan por la autocrítica constructiva o por "desdramatizar" el fracaso, insistiendo en una fórmula que el mercado ya rechazó.
Escenario 3: El Colapso Lento y la Informalidad (Futuro Distópico a Largo Plazo)
Si los intentos posteriores por licitar la MCC fracasan y la alternativa de la contratación directa resulta insuficiente o inviable, el sistema podría entrar en una espiral de deterioro progresivo. Sin una válvula de escape funcional hacia el sector privado, la presión sobre la red pública de Fonasa se volvería insostenible, con listas de espera que se medirían en años, no en meses. Las Isapres, por su parte, continuarían su contracción, transformándose en aseguradoras de nicho para una élite cada vez más reducida.
En este futuro, la confianza en las instituciones de salud se desploma por completo. Emerge un robusto mercado informal de la salud. Familias de clase media organizarían "completadas" para financiar cirugías, el turismo médico a países vecinos como Argentina o Perú se masificaría, y proliferarían servicios de salud no regulados y de dudosa calidad. Sería la materialización de un sistema de castas, donde la esperanza y calidad de vida estarían directamente determinadas por el código postal y la cuenta bancaria. Este escenario representa la ruptura final del pacto social en una de las áreas más sensibles para la ciudadanía.
El Futuro en Suspenso
La licitación fallida de Fonasa no es el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo cuyo guion aún no está escrito. Los próximos meses serán decisivos. Las decisiones que se tomen —o que se omitan— determinarán si el sistema evoluciona hacia una mayor cohesión y universalidad o si se fragmenta irremediablemente. La pregunta que queda abierta no es solo qué tipo de sistema de salud quiere Chile, sino si sus líderes e instituciones están a la altura del desafío de construirlo.
Fuentes
- Oportunidades tras la fracasada licitación de Fonasa (2025-06-26)
- Director de Fonasa insta a desdramatizar licitación fallida (2025-06-25)
- Fonasa declara desierta licitación para seguros complementarios (2025-06-23)
- Suseso implementa suspensión automática de médicos con licencia médica (2025-06-17)
- Sumarios a 1.908 funcionarios de salud pública por licencias médicas irregulares (2025-06-14)
- Chile avanza: Reflexiones desde la Cuenta Pública (2025-06-02)
- OMS enfrenta cierre de oficinas por crisis financiera histórica (2025-05-01)