La Justicia se Protege, la Prensa se Calla: El debate sobre la ley que busca sancionar filtraciones redefine los límites de la transparencia en Chile
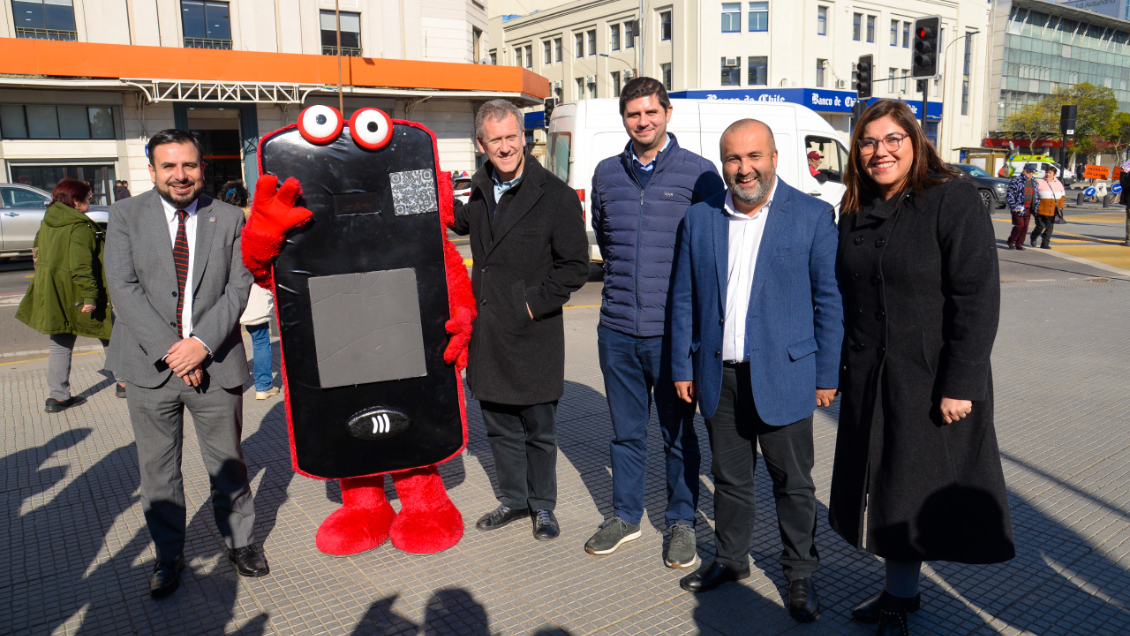
¿Qué pasa cuando la cura amenaza con ser peor que la enfermedad?
Hace poco más de dos meses, lo que parecía una iniciativa legislativa técnica para resguardar la integridad de las investigaciones penales se transformó en un campo de batalla sobre los principios fundamentales de la democracia chilena. La propuesta, apodada rápidamente como “Ley Mordaza 2.0”, buscaba castigar con penas de cárcel la filtración de antecedentes de causas judiciales reservadas. Sin embargo, su amplio alcance abrió una profunda grieta entre la necesidad de proteger la presunción de inocencia y el riesgo de silenciar a la prensa, el pilar de la fiscalización pública.
La discusión no es abstracta. Emerge en un contexto marcado por casos de alto impacto público como “Audios”, “Monsalve” o “ProCultura”, donde las filtraciones periodísticas fueron clave para destapar presuntas redes de corrupción e influencias, pero también expusieron la vulnerabilidad del secreto procesal. La moción, presentada por un grupo transversal de senadores —Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti—, argumenta que estas divulgaciones pueden dañar irreparablemente la honra de las personas y frustrar el éxito de la justicia.
Las dos caras de la moneda: Proteger al imputado vs. Informar al ciudadano
El debate se articula en torno a dos visiones que, aunque legítimas, parecen irreconciliables en la redacción actual del proyecto.
1. La perspectiva de la protección judicial:
Los impulsores de la ley y voces como la de la abogada y académica Marisol Peña sostienen que es imperativo hacerse cargo de los “perniciosos efectos” de las filtraciones. El objetivo es doble: por un lado, garantizar el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia, evitando condenas mediáticas antes de que la justicia se pronuncie. Por otro, asegurar que las diligencias investigativas no sean entorpecidas por la divulgación de información sensible. Desde esta óptica, la sanción penal es una herramienta disuasiva necesaria para restaurar el orden y la confidencialidad del proceso.
2. La perspectiva de la libertad de prensa y la transparencia:
En la vereda opuesta, las alarmas se encendieron con fuerza. El Colegio de Periodistas, junto a diversas voces políticas y expertas, advirtió que el proyecto no distingue entre el funcionario que filtra y el periodista que investiga y publica. Los verbos utilizados —“informar”, “difundir”, “divulgar”— son tan amplios que podrían criminalizar el ejercicio periodístico que ha sido fundamental para la rendición de cuentas en Chile.
El senador socialista Tomás de Rementería fue uno de los más elocuentes, a pesar de que una filtración que involucraba a su pareja, la diputada Karol Cariola, fue usada como justificación en el proyecto. “No podemos perseguir a la prensa, es un error”, afirmó, apuntando a que el problema reside en los intervinientes del proceso judicial que rompen el secreto. “Acá la responsabilidad no es de los periodistas que hacen su trabajo”, sentenció. En la misma línea, el diputado Daniel Manoucheri fue más directo: la ley “busca blindar a los corruptos”.
La crítica más técnica provino de la Defensora Nacional, Verónica Encina, quien alertó sobre un aspecto particularmente riesgoso del proyecto: la creación de una “carpeta paralela”. Este mecanismo permitiría al Ministerio Público separar antecedentes bajo su exclusivo criterio, sin control judicial ni acceso para las demás partes, incluyendo la defensa. “En la práctica, se trata de un espacio opaco, sin trazabilidad ni fiscalización, que rompe con uno de los pilares del sistema acusatorio”, advirtió Encina, concluyendo que “la solución no está en criminalizar”.
Un debate que evoluciona: Del castigo a la responsabilidad institucional
La intensa reacción pública y experta logró frenar el avance expedito del proyecto. La discusión, que comenzó centrada en la sanción, ha madurado hacia una reflexión más profunda sobre las responsabilidades institucionales. El foco se ha desplazado gradualmente desde la pregunta “¿castigamos al mensajero?” hacia “¿cómo fortalecemos los controles internos para evitar que la información se fugue?”.
El tema, por tanto, no está cerrado. Ha evolucionado de una polémica legislativa a un debate estructural sobre el delicado equilibrio entre derechos. La “Ley Mordaza 2.0” obligó a la sociedad chilena a mirarse al espejo y cuestionar los límites del poder, el secreto y la transparencia. La resolución final de este conflicto definirá no solo el futuro de la cobertura judicial, sino también la salud de la fiscalización democrática en el país, demostrando que, a veces, las leyes más peligrosas no son las que se aprueban, sino las que revelan las tensiones latentes de una sociedad.