La confianza rota: El Estado chileno enfrenta su propia crisis interna:Más allá de los titulares de junio y julio, el análisis de los casos de corrupción, negligencia y privilegio dibuja un panorama de descomposición institucional sistémica
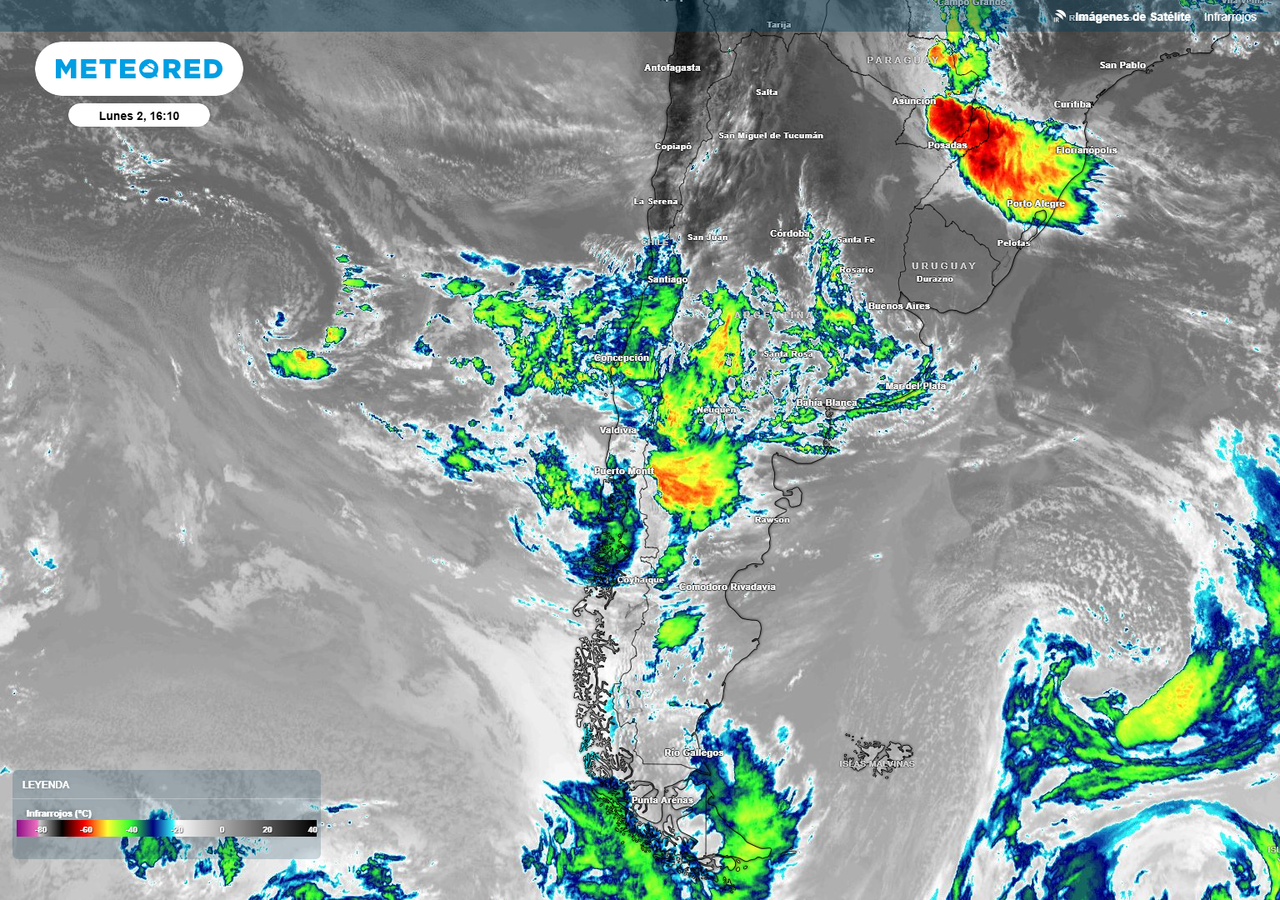
El cuadro completo de una crisis anunciada
Hoy, 8 de agosto de 2025, el ruido mediático de junio y julio se ha disipado, permitiendo observar con distancia analítica una serie de eventos que, en su momento, parecieron escándalos inconexos. Lo que emerge no es una colección de anécdotas sobre manzanas podridas, sino la radiografía de una crisis sistémica de confianza que corroe desde adentro a las instituciones fundamentales del Estado chileno. Desde tribunales que liberan sicarios por error hasta un Congreso que normaliza el privilegio, pasando por fuerzas de orden y seguridad permeadas por la corrupción y el nepotismo, el patrón es innegable y sus consecuencias, ya visibles.
Justicia: Entre la sospecha y el error garrafal
El sistema judicial, pilar de cualquier democracia, ha sido uno de los epicentros de esta crisis. A principios de junio, la excarcelación del abogado Luis Hermosilla, investigado en el Caso Convenios, fue acompañada de una grave acusación de su parte: que el Ministerio Público "manipula pruebas" para "inculpar a gente inocente". Estas declaraciones, independientemente de su veracidad, sembraron una profunda duda sobre la probidad del órgano persecutor.
La desconfianza se transformó en alarma ciudadana un mes después, cuando se supo que un sicario venezolano, responsable de un asesinato a plena luz del día, fue liberado de la cárcel Santiago 1 por un error judicial. La negligencia fue de tal magnitud que las policías y la fiscalía tardaron en confirmar incluso la verdadera identidad del prófugo, quien pasó de llamarse Osmar Ferrer a Carlos Alberto y finalmente a Alberto Carlos Mejía Hernández. Este episodio no solo evidenció una incompetencia administrativa alarmante, sino que dejó una sensación de desprotección e impunidad que golpea directamente la legitimidad del Poder Judicial.
El uniforme manchado: De la corrupción al nepotismo
Las instituciones encargadas de la seguridad y el orden no han salido indemnes. A fines de junio, un análisis de La Tercera alertaba sobre la infiltración del narcotráfico en el Ejército, planteando una pregunta fundamental sobre el despliegue de militares en tareas de seguridad interna sin los resguardos necesarios para proteger a la propia institución de la corrupción.
El patrón se repitió en otras ramas. En julio, un excarabinero de La Ligua fue condenado por cohecho tras solicitar un soborno de $700 mil. Aunque un caso puntual, se suma a una percepción más amplia de faltas a la probidad.
Sin embargo, el caso más emblemático fue el de Gendarmería. La institución se vio envuelta en un doble escándalo. Primero, la Contraloría reveló que Gendarmería entregó información incompleta y presuntamente alterada para ocultar a funcionarios que viajaron al extranjero con licencias médicas fraudulentas, un acto que el propio Ministro de Justicia calificó de "grave". Pocos días después, estalló un caso de aparente nepotismo: el director nacional, Sebastián Urra, visó en un tiempo récord de cinco días el traslado de su propio hermano, contraviniendo normativas internas. La suma de estos hechos dibuja una institución donde la opacidad y el favoritismo parecen primar sobre la transparencia y el mérito.
La política del privilegio: Un Congreso desconectado
El poder político, lejos de actuar como un contrapeso moral, ha contribuido a la crisis. A mediados de junio, investigaciones periodísticas expusieron cómo diversos parlamentarios utilizaban la semana distrital —destinada al trabajo en terreno con sus representados— para realizar viajes personales al extranjero. Algunos de estos viajes, además, aparecían sospechosamente ligados a licencias médicas.
La defensa de los involucrados, argumentando que se trataba de un "privilegio" permitido por un reglamento laxo, no hizo más que ahondar la brecha con la ciudadanía. En un contexto donde el Congreso y los partidos políticos marcan apenas un 8% de confianza en la encuesta CEP, estos actos son percibidos no como una falta administrativa, sino como la manifestación de una élite que opera con estándares distintos a los del resto de los chilenos, erosionando el ya frágil vínculo de representación.
Conclusión: Un debate que ya no es sobre individuos, sino sobre el sistema
La seguidilla de escándalos de junio y julio ha madurado. Ya no se trata de discutir la culpabilidad individual de un gendarme, un juez o un diputado. El debate se ha desplazado hacia un cuestionamiento más profundo: ¿está el sistema institucional chileno estructuralmente dañado?
La crisis actual se caracteriza por una peligrosa sinergia: la corrupción se encuentra con la negligencia, el privilegio se ampara en la opacidad y los intentos de fiscalización —como los de la Contraloría o el SII— chocan con la resistencia de las propias entidades que deben ser controladas. El resultado es un Estado que se debilita a sí mismo, perdiendo la confianza de sus ciudadanos y, con ello, su principal fuente de legitimidad. La pregunta que queda abierta es si las instituciones tendrán la capacidad de autorreformarse o si la desconfianza continuará su avance, con consecuencias impredecibles para la gobernabilidad y la cohesión social del país.