Chile frente al espejo del cobre:Un mes después, el arancel de Trump es más un catalizador político que una amenaza económica
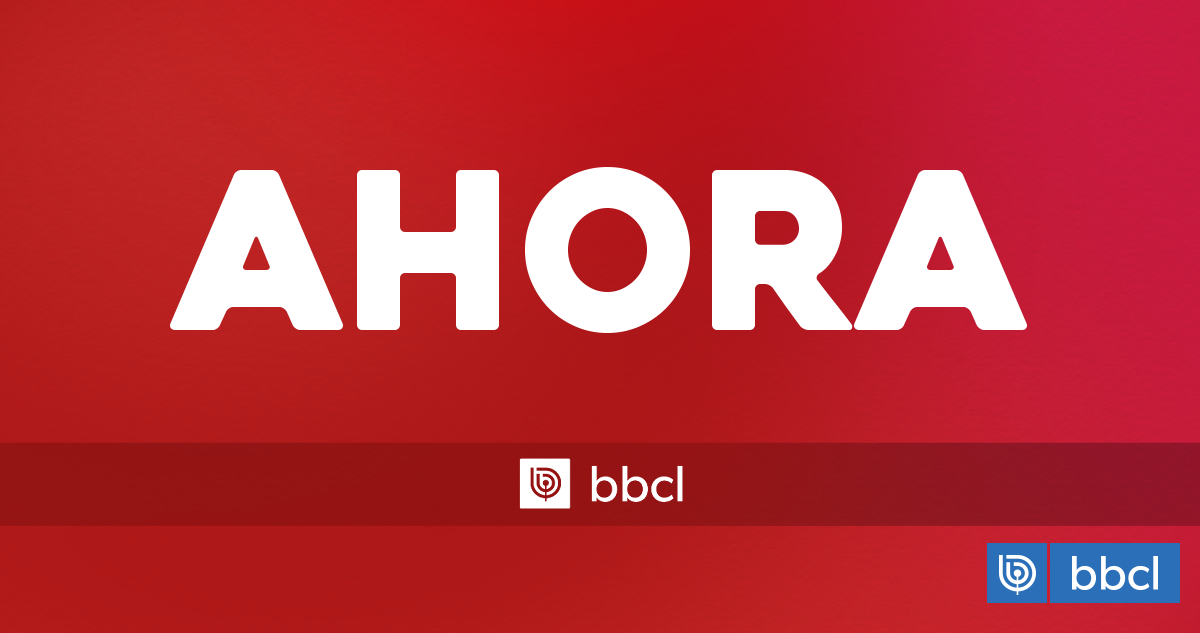
Ha pasado un mes desde que el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre cayera como un martillo sobre la agenda p√ļblica chilena. El 8 de julio, los mercados reaccionaron con una volatilidad que hizo temer lo peor para la principal exportaci√≥n del pa√≠s. Hoy, 9 de agosto de 2025, la polvareda econ√≥mica se ha asentado, revelando un panorama muy distinto al del p√°nico inicial. La crisis del arancel, m√°s que una cat√°strofe econ√≥mica, se ha decantado como un profundo examen a la soberan√≠a econ√≥mica, un acelerador de la contienda presidencial y un espejo que ha obligado a Chile a mirar de frente su lugar en el nuevo desorden mundial.
La realidad económica: un impacto acotado
La reacci√≥n inicial fue de manual: los futuros del cobre alcanzaron m√°ximos hist√≥ricos y el d√≥lar se tension√≥. Sin embargo, con el paso de los d√≠as, una visi√≥n m√°s anal√≠tica y sosegada comenz√≥ a tomar forma. Economistas y actores clave del sector minero pusieron pa√Īos fr√≠os a la situaci√≥n. Como se√Īal√≥ JP Morgan en un informe a mediados de julio, el impacto macroecon√≥mico ser√≠a m√≠nimo, proyectando una depreciaci√≥n m√°xima del 2,5% del peso y efectos marginales en la inflaci√≥n. La raz√≥n es estructural: si bien Estados Unidos es un comprador relevante, solo representa cerca del 10% de las exportaciones de cobre chileno, seg√ļn cifras del sector, con un destino principal que sigue siendo China.
Desde la industria, las voces llamaron a la calma. M√°ximo Pacheco, presidente de Codelco ‚ÄĒla empresa m√°s expuesta con cerca de 300.000 toneladas anuales destinadas a EE.UU.‚ÄĒ, y Joaqu√≠n Villarino, del Consejo Minero, coincidieron en un punto clave: Estados Unidos necesita el cobre chileno. Como detall√≥ un an√°lisis del Financial Times, el pa√≠s norteamericano importa cerca del 60% del cobre que consume y no tiene capacidad para sustituirlo a corto plazo. La conclusi√≥n, compartida por la Sociedad Nacional de Miner√≠a (Sonami), es que el costo del arancel recaer√≠a principalmente sobre los consumidores y la industria manufacturera estadounidense. De hecho, el propio gobierno chileno, a trav√©s del ministro de Hacienda Mario Marcel, mantuvo su proyecci√≥n de crecimiento del PIB en 2,5% para 2025, argumentando la "mayor resiliencia" de la econom√≠a chilena.
La diplomacia en la cuerda floja
La respuesta del gobierno de Gabriel Boric fue de cautela estratégica. Tanto el Presidente como su canciller, Alberto van Klaveren, evitaron la confrontación directa, insistiendo en que se trataba de una medida sobre un producto y no un ataque a un país. La estrategia se centró en esperar la publicación de una orden ejecutiva que nunca llegó en los términos anunciados y en activar los canales diplomáticos y técnicos. A fines de julio, una delegación encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, viajó a Washington para dialogar con sus contrapartes.
El objetivo, como transparent√≥ Van Klaveren, era pragm√°tico: en un mundo donde Trump amenazaba con aranceles generalizados del 15% al 20%, mantener el 10% que ya se aplicaba de forma temporal ser√≠a "relativamente positivo". Esta postura, aunque realista, subraya el dilema de las potencias medias: ¬Ņc√≥mo se negocia cuando las reglas del libre comercio, que Chile ha defendido por d√©cadas, son ignoradas por su principal arquitecto? La crisis expuso la fragilidad del estatus de "socio confiable" en una era de nacionalismo econ√≥mico. En este contexto, la visi√≥n del multimillonario minero Robert Friedland, quien desde EE.UU. aplaudi√≥ el arancel como una medida "inteligente" para la seguridad nacional estadounidense, ofreci√≥ un contrapunto revelador sobre las l√≥gicas que hoy imperan en Washington.
La arena política: el arancel como arma electoral
Donde el impacto fue inmediato y profundo fue en la política interna. La amenaza arancelaria se convirtió en el primer gran tema de política exterior en ser instrumentalizado por la incipiente carrera presidencial.
Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, adopt√≥ un tono de urgencia, instando al gobierno a actuar con celeridad y ofreciendo a sus equipos t√©cnicos en un gesto que buscaba proyectar liderazgo y unidad nacional. "Esto nos puede hacer un da√Īo terrible", declar√≥ el 10 de julio, marcando un claro contraste con la cautela del Ejecutivo.
La respuesta desde el resto del espectro político no se hizo esperar. El equipo económico de José Antonio Kast, liderado por Jorge Quiroz, calificó la oferta de Matthei como "propagandística" y abogó por esperar a que el tema "decante", revelando una fisura estratégica en la derecha. Por su parte, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, criticó duramente a Matthei por su "mal momento" y por intentar pautear al gobierno, a la vez que fustigó a la ultraderecha por "alabar a un presidente extranjero que nos tiene al portazo de una guerra comercial".
Figuras con experiencia diplomática, como el excanciller José Miguel Insulza, llamaron a la calma, advirtiendo que "no hay que correr a negociar nada", reforzando la idea de que la mejor estrategia era la paciencia. Este cruce de declaraciones transformó una crisis de comercio exterior en un debate sobre estilos de liderazgo, patriotismo y el rol de Chile en el mundo.
Un debate abierto sobre soberanía
Al 9 de agosto, la orden ejecutiva que impondr√≠a un 50% de arancel al cobre refinado no se ha materializado, y las conversaciones t√©cnicas entre Chile y EE.UU. contin√ļan. La amenaza inmediata parece haberse disipado, pero la incertidumbre persiste. El "Martillo de Cobre" no rompi√≥ la econom√≠a chilena, pero s√≠ dej√≥ grietas visibles en el consenso pol√≠tico y oblig√≥ al pa√≠s a una reflexi√≥n inc√≥moda. La crisis demostr√≥ que la dependencia de un modelo exportador de materias primas no es solo un riesgo econ√≥mico, sino tambi√©n una vulnerabilidad geopol√≠tica. El debate ya no es solo sobre el precio del cobre, sino sobre el precio de la soberan√≠a en el siglo XXI.