Elecciones Chile 2025: Un país dividido en la urna y fuera de ella
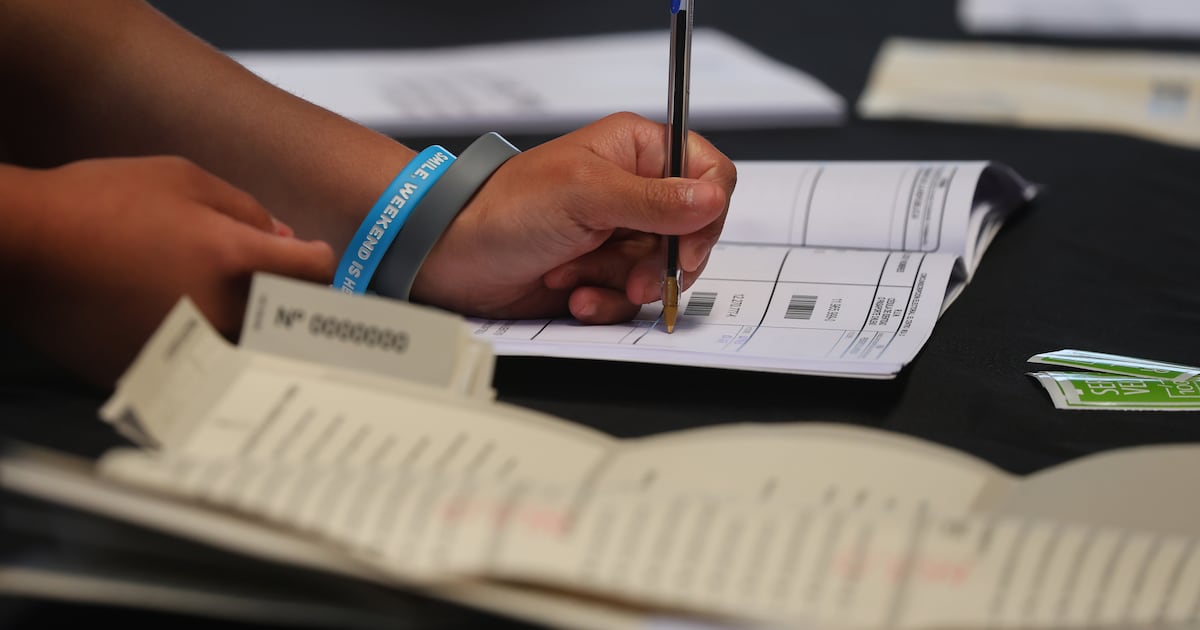
El domingo 16 de noviembre de 2025, Chile se enfrentó a una de sus jornadas electorales más decisivas y polarizadas de las últimas décadas. Con un 27,4% de mesas constituidas a nivel nacional y en el extranjero, según reportes oficiales del Servel, la cita en las urnas ha marcado un punto de inflexión en la historia política del país. Por primera vez, el voto es obligatorio para todos los inscritos, una medida que busca reactivar la participación ciudadana en un contexto de creciente desencanto y división social.
Un duelo que refleja la fractura social
La contienda presidencial enfrenta a ocho candidatos, pero dos figuras han acaparado la atención y polarizado el debate: Jeannette Jara, representante del Partido Comunista y líder del pacto oficialista Unidad por Chile, y José Antonio Kast, el emblemático exdiputado del Partido Republicano que encarna a la derecha más dura. “No soy continuidad del gobierno de Boric”, ha declarado Jara, en un intento por distanciarse de la administración saliente y ofrecer una propuesta reformista, mientras que Kast ha centrado su discurso en la seguridad y la migración, temas que resuenan con amplios sectores preocupados por el orden público.
A su lado, otras candidaturas como Evelyn Matthei (UDI), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Franco Parisi (Partido de la Gente) completan un escenario fragmentado, donde las propuestas oscilan entre el conservadurismo extremo y la crítica radical al sistema político vigente. Esta diversidad refleja la complejidad de un electorado que busca respuestas urgentes a problemas como la inseguridad, la inflación y la desigualdad.
La estrategia del voto obligatorio y el despliegue electoral
La Ley N.º 21.779, que entró en vigencia este año, establece la obligatoriedad del sufragio para todos los inscritos, con multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM para quienes no cumplan sin justificación. Este cambio legal ha generado debates intensos sobre la libertad ciudadana y el compromiso democrático. Para facilitar la participación, el Servicio Electoral (Servel) habilitó plataformas para consultar locales y mesas, además de permitir justificar ausencias por distancia mediante constancias digitales validadas por Carabineros.
En el extranjero, el padrón creció un 20% respecto a 2023, con más de 160 mil electores habilitados en 64 países. La apertura de mesas en Nueva Zelanda y otros puntos del mundo simboliza un Chile globalizado y una diáspora cada vez más activa políticamente. Sin embargo, también se registraron suspensiones y ajustes en lugares con baja concurrencia o dificultades diplomáticas, como Puerto Príncipe y Beirut.
Más allá de la presidencia: el Congreso en juego
Simultáneamente, se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados (155 escaños) y una parte del Senado (23 escaños en siete regiones). El sistema D’Hondt, con listas abiertas, permitió que candidatos individuales con votaciones modestas pudieran acceder a escaños, fenómeno que mantiene viva la discusión sobre la representatividad y la proporcionalidad electoral.
La fragmentación parlamentaria refleja la polarización presidencial, con cinco grandes listas y numerosos independientes que desafían las tradicionales coaliciones. Las regiones con elecciones senatoriales, desde Arica y Parinacota hasta Aysén, mostraron dinámicas propias, con particular atención en zonas con históricas tensiones sociales.
Voces en el coliseo: perspectivas encontradas
Desde el oficialismo, se enfatiza la necesidad de profundizar reformas sociales y laborales, con Jara como símbolo de una izquierda que busca reconectar con la ciudadanía tras años de desgaste. En contraste, la derecha republicana y libertaria apuestan a un giro conservador y de mano dura ante la delincuencia y la inmigración irregular.
Ciudadanos de regiones como Valparaíso y La Araucanía expresaron tanto esperanzas como temores: “Queremos seguridad, pero también justicia social”, comentaba una votante en Talca, sintetizando la tensión entre orden y equidad.
Académicos y analistas destacan que esta elección no solo define un gobierno, sino que pone en escena el agotamiento de modelos políticos y la urgencia de innovaciones institucionales que puedan responder a demandas sociales profundas y persistentes.
Constataciones finales
Los hechos muestran un Chile dividido, con un electorado que se moviliza bajo la presión de problemas estructurales y nuevas reglas electorales. La obligatoriedad del voto ha aumentado la participación, pero no ha resuelto la fragmentación ni la desconfianza política. El crecimiento del padrón en el extranjero subraya la importancia de la diáspora en la política nacional.
En definitiva, este proceso electoral es un espejo de las contradicciones y desafíos que enfrenta Chile: una sociedad que quiere cambios pero duda de sus liderazgos; un sistema político que busca legitimidad en medio de la polarización; y una ciudadanía que, más allá de la ansiedad del momento, apuesta por la democracia como espacio para dirimir sus diferencias. La jornada del 16 de noviembre ha sido, sin duda, un coliseo donde se han puesto en juego no solo cargos, sino el futuro del país.
Fuentes
 La recta final de las elecciones
La recta final de las elecciones
2025-11-01